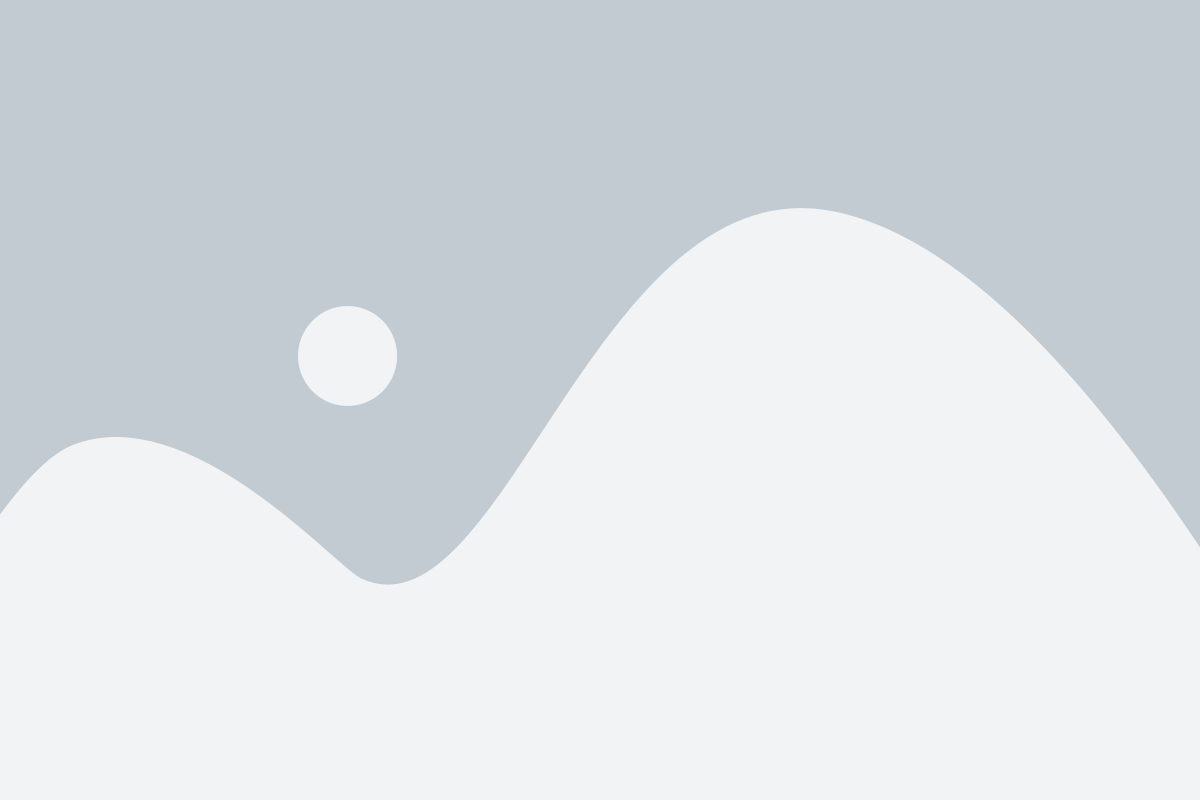El día de Navidad del pasado año fui al Vaticano. Había ya mucha gente en la Plaza de San Pedro, una hora antes de la comparecencia del Papa en la balconada de la Basílica para la acostumbrada bendición urbi et orbi. Grupos de peregrinos de diversos países afluían sin cesar a la gran explanada, que aún tardaría en colmarse. No había vuelto a ese lugar desde diez años antes, cuando, con ocasión de una conferencia que pronuncié en la Embajada de España ante la Santa Sede, Joaquín Navarro Valls me invitó a visitar la Capilla Sixtina y los apartamentos Borgia fuera del horario de apertura al público: un privilegio inolvidable. A raíz del fallecimiento de monseñor Luigi Giussani en 2005, mis amigos españoles de Comunión y Liberación me propusieron unirme a ellos en una audiencia con el Papa Benedicto XVI, pero decliné hacerlo. Aunque me habría encantado ser recibido por el Pontífice y siento verdadera estima por el movimiento fundado por don Giussani, juzgué, como no católico, que el contexto no era el más adecuado.
Por tanto, nunca he estado más cerca de Benedicto XVI –hablo de cercanía física, por supuesto– que en esta pasada Navidad. Apenas pude distinguir su figura cuando por fin apareció en el balcón. Seguí su alocución a los fieles en la pantalla situada en un extremo de la columnata de Bernini. Como siempre, me dio la impresión de una fragilidad extrema contrarrestada por un vigoroso impulso interior. Leyó su homilía navideña sin la menor vacilación, con una entonación, eso sí, algo monótona y profesoral, y después dedicó un largo rato a felicitar las fiestas en todas las lenguas nacionales, antes de impartir la bendición. En conjunto, el esfuerzo invertido en todo ello habría sido grande para un hombre joven y, desde luego, agotador para un octogenario. Pero el Papa no dio muestra alguna de desfallecimiento, en claro contraste con lo que había sido frecuente en su antecesor, Juan Pablo II, durante las comparecencias públicas de sus últimos años. Por eso me sorprendió su dimisión, mes y medio después. No casaba con la imagen enérgica, todavía muy reciente, que yo conservaba en la memoria y que me había hecho concluir que su pontificado tenía aún recorrido por delante.
Pero no por ello voy a ponerme a especular sobre los motivos que haya podido tener Benedicto XVI para relegar el gobierno de la Iglesia Católica, a la que no pertenezco, y creo necesario guardar un elemental respeto desde una alteridad radical, aunque debo decir que, a mi juicio, ya habría sido una causa más que suficiente para justificar su dimisión el hecho de habérsele presionado desde su entorno a participar en las redes sociales a través del Twitter. Hay determinadas iniciativas que no solo atentan contra la dignidad del carisma, por lo que tienen de niveladoras y demagógicas, sino que además estorban la soledad en que debe transcurrir la actividad intelectual para ser fecunda (y nada digamos ya de sus perniciosos efectos para la tranquilidad del espíritu, si además se trata del mismísimo Papa). En cualquier caso, mi intención no es ponerme a hacer cábalas sobre el porqué de la dimisión de Benedicto XVI. En realidad, mi interés en Benedicto XVI es sobre todo (aunque no exclusivamente) geopolítico. Me ha interesado más, lógicamente, lo relativo a su papel en el plano de las relaciones internacionales o su actitud hacia el judaísmo que su magisterio eclesiástico, que incumbe fundamentalmente a los católicos. Pero también me ha interesado lo que queda de Joseph Ratzinger en Benedicto XVI, que es mucho. Cuando uno de los más grandes representantes del primer Humanismo italiano, Eneas Silvio Piccolomini, accedió al Pontificado en 1458, adoptó –como un último homenaje indirecto a la cultura clásica de la Antigüedad– el nombre de Pío, que era un epíteto referido a Eneas, el troyano, por haber salvado de los griegos a su padre, Anquises, y de ahí que Virgilio se refiriera al héroe como Pius Aeneas, “Eneas el Piadoso”. Pero, a renglón seguido, y cuando ya el humanista se había convertido en el Papa Pío II, pidió a los cardenales: Nec privatum hominem pluris facite quam Summum Pontificem. Aeneam rejicite, Pium accipite (“No valoréis más al hombre privado que al Sumo Pontífice. Rechazad a Eneas, aceptad a Pío”), lo que venía a ser un buen chiste póstumo de humanista, pero con un sentido muy claro de ruptura del Papa con su anterior avatar intelectual (y profano). Nada parecido exigió Benedicto XVI respecto al teólogo Ratzinger, que ha dejado su huella bien visible en las homilías y encíclicas de aquel. Benedicto XVI nunca ha dejado de ser Joseph Ratzinger, uno de los más relevantes intelectuales católicos de la época contemporánea.
La breve autobiografía de Joseph Ratzinger, que comprende sus primeros cincuenta años (1927-1977), hasta ser nombrado arzobispo de Múnich y Frisinga por el Papa Pablo VI, no será una de las grandes memorias del siglo XX, pero está escrita con un estilo ágil y sencillo, trasluciendo una fina sensibilidad hacia el paisaje y un humor amable, además de un afecto hacia los seres humanos y las cosas que hacen pensar en una determinada tradición literaria: la del “idilio alemán”, el discreto romanticismo provinciano del XIX que, en Renania, por ejemplo, estuvo representado por Friedrich Hebel, Der Häusfreund (“El amigo del hogar”), el autor y editor de almanaques para campesinos que tan hondamente conmovía a Heidegger. Es inevitable recordar a Heidegger cuando se lee la autobiografía de Ratzinger, porque, aun tratándose de dos pensadores tan distintos y de diferente generación, aparecen ambos marcados por su origen rural, que no campesino: el padre de Heidegger era sacristán y tonelero; el de Ratzinger, gendarme. Aunque el Papa nació en Marktl am Inn, en la comarca bávara de Inn-Salzach (Baviera septentrional), su verdadera patria chica estuvo en el sur de la región, en Hufschlag, junto a Traunstein, donde su familia se asentó definitivamente, tras la jubilación del padre, cuando Joseph tenía diez años. Traunstein está próximo a la frontera austriaca, muy cerca de Salzburgo. En 1938, tras el Anschluss, se abrió la frontera y, como recuerda Ratzinger:
A partir de entonces nos acercábamos con más frecuencia a la vecina Salzburgo con mis padres. Siempre que íbamos, hacíamos peregrinaciones a Maria Plain, visitando sus luminosas iglesias y dejándonos inundar por la atmósfera de esta ciudad única. Pronto, mi hermano tomó una feliz iniciativa que nos hizo conocer otra dimensión de Salzburgo: la guerra había excluido a gran parte del público internacional de los festivales musicales de Salzburgo, así que era posible conseguir buenas entradas para los conciertos a bajo precio. Así pudimos escuchar, por ejemplo, la Novena Sinfonía de Beethoven, dirigida por Knappertsbusch, la Misa en do menor de Mozart, un concierto de los Pequeños Cantores de la Catedral de Ratisbona y muchos otros inolvidables conciertos[1].
El Papa muestra un respeto absoluto por las naciones constituidas. Se define como bávaro, porque tal definición no entra en contradicción con su pertenencia a Alemania. Además, “bávaro” puede analizarse en dos componentes básicos: alemán y católico. Pero no es lo mismo ser un bávaro de Inn-Salzach o de Múnich que ser un bávaro de Traunstein. Ya en sus recuerdos de Salzach, subraya Ratzinger la presencia de una cierta identidad transfronteriza: “Estábamos a pocos pasos de la vecina Austria. Era un sentimiento único lo de encontrarse, en pocos metros, ‘en el extranjero’, donde, no obstante, se hablaba la misma lengua y, con pequeñas diferencias, también el mismo dialecto que hablábamos nosotros”[2]. Subrayo, a mi vez, lo de “sentimiento único”, y el hecho de que el mismo Ratzinger entrecomille lo de “en el extranjero”, porque, a mi entender, implican una identificación afectiva con una comarca y una cultura (que englobaría tanto el dialecto como una religiosidad tradicional, católica, por supuesto) en las que la divisoria trazada por la frontera política no marca una oposición absoluta, ni mucho menos.
Y si esto era cierto para Inn-Salzach, supongo que con mayor razón lo es para Traunstein, que está solo a 45 kilómetros de Salzburgo. La distancia a Múnich, la capital de Baviera, es el doble, y, sin embargo, cuando se ha hablado de Traunstein en los periódicos, a propósito de su vinculación con el Papa, se ha insistido en que la ciudad está “entre Múnich y Salzburgo”. No. Está mucho más cerca de Salzburgo que de Múnich y pertenece, de hecho, a la vasta región alpina que abarca el sudeste bávaro, la región salzburguesa y el Tirol. Es decir, la región idealizada por aquella corriente austriaca y alemana del romanticismo moderado que se denominó Biedermeier y que impulsaron las clases medias urbanas de Baviera y Austria. Unas clases medias católicas que crecieron al socaire de la Restauración (1815-1848) y que favorecieron estilos domésticos y apacibles, muy alejados del inicial romanticismo exaltado del Sturm und Drang. El paisaje alpino, desprovisto de sus aspectos sublimes y siniestros, se prodigó en cuadros y grabados policromados de pequeño formato, aptos para decorar los interiores de las viviendas de una burguesía “deferencial”, monárquica y cultivadora de los valores familiares. También los tipos campesinos son representados en el arte Biedermeier como aldeanos pacíficos y felices, sin el tinte belicoso del primer romanticismo nacionalista y antinapoleónico, visible aún en el retrato que Franz von Defregger hizo de Andreas Hoffer, el guerrillero tirolés que luchó contra el Estado títere francobávaro en defensa del Trono y del Altar[3]. Hubo muchas variedades regionales del Biedermeier, que se extendió por buena parte de la Europa Central, pero su foco principal estuvo, sin duda, en Salzburgo, donde creó incluso una permanente moda pseudo-tirolesa, en la que compitió con la propia capital del Tirol, Innsbruck. Aunque el movimiento entró en decadencia tras las revoluciones de 1848, sobrevivió en estilos locales estereotipados, que acabaron fundiéndose con la imagen tópica de la región alpina. Su influencia se dejó sentir incluso en una obra tan tardía como la famosa Heidi (1880), de la suiza Johanna Spyri (que se basó a su vez en una novela típicamente Biedermeier, Adelheide, de 1830, del alemán Adam von Kamp). Pero si se pretende encontrar un producto Biedermeier plenamente redondo y puesto al día, no hay que ir tan lejos en el tiempo. En 1949 se publicó en Filadelfia The Story of the Trapp Family Singers, memorias de Maria von Trapp, matriarca de una familia de cantantes salzburgueses que huyó de los nazis tras el Anschluss y se refugió en los Estados Unidos, donde consiguieron cierto éxito en sus actuaciones. En 1956 se estrenaría una primera película, de producción alemana, basada en el libro: Die Trapp Familie, del director Wolfgang Liebeneiner. Tres años después se puso en escena, en Broadway, la comedia musical The Sound of Music, de Rodgers y Hammerstein, que habían adquirido los derechos del libro para su adaptación, y fue llevada al cine en 1965, con un éxito inmenso, por Robert Wise, con Julie Andrews y Christopher Plummer como protagonistas. Rodada en Salzburgo, incorporó con singular acierto los ingredientes básicos de la sensibilidad Biedermeier: la majestuosidad tranquila de los Alpes, siempre en días soleados; la visión tradicional del catolicismo salzburgués y la vida de una familia de la pequeña nobleza de la región. A pesar de su sensiblería edulcorada, un tanto kitsch (la película se tituló en España Sonrisas y lágrimas, lo que da una idea bastante aproximada del efecto que buscaba producir en el público) refleja sin grandes distorsiones el mundo del que habla Ratzinger en sus memorias de Traunstein. Incluso es legítimo imaginarse a la familia Ratzinger entre el público que asiste, en la película, a la última, azarosa y probablemente apócrifa actuación de los cantores de la familia Trapp en el festival de Salzburgo de 1938, al que ya no tuvo acceso el público internacional que acudía hasta entonces a la cita anual (a título de mera curiosidad: Benedicto XVI menciona, en su texto del discurso de la Universidad de Ratisbona, el 12 de septiembre de 2006, a un E. Trapp, autor de una edición en griego de los coloquios del emperador bizantino Manuel II Paleólogo).
Sin duda, la secularización de la cultura era ya un fenómeno muy extendido e irreversible en la Europa posterior a la Gran Guerra, pero la generación nacida en los años veinte del pasado siglo, sobre todo la que vivió en el campo o en pequeñas ciudades de provincia en los países católicos, pudo todavía conocer un modo de vida inmerso en la religiosidad tradicional. A propósito de la comarca de Traunstein de los años de su infancia (y supongo que también de la de Salzburgo) escribe Ratzinger:
La vida campesina también permanecía fuertemente unida en una simbiosis estable con la fe de la Iglesia: nacimiento y muerte, matrimonio y enfermedad, siembra y cosecha…, todo estaba comprendido en la fe. Aunque el modo de vivir y pensar de cada persona en particular no siempre correspondía a la fe de la Iglesia, ninguno podía imaginar morir sin el consuelo de la Iglesia o vivir sin su compañía otros grandes acontecimientos de la vida. La vida, sencillamente, se habría perdido en el vacío, habría perdido el lugar que la sostenía y le daba sentido. No se iba tan habitualmente como hoy a comulgar, pero había días fijos para recibir el sacramento, que casi nadie dejaba pasar; si alguien no podía mostrar la hojita que atestiguaba la confesión pascual, era considerado un asocial. Hoy, cuando escucho decir que todo esto era muy externo y superficial, reconozco ciertamente que la mayoría lo hacían más por obligación social que por convicción interior. No obstante, no carecía del todo de significado el hecho de que en Pascua también los grandes campesinos, que eran los verdaderos propietarios de la tierra, se arrodillaran humildemente en el confesionario para confesar sus pecados igual que lo hacían sus criadas y criados, que eran, todavía entonces, muy numerosos. Este momento de humillación personal, en el que las diferencias de clase no existían, no dejaba de tener consecuencias[4].
Al leer estas observaciones de Ratzinger, no puedo menos que pensar en las que hizo reiteradamente Pasolini acerca de los campesinos italianos de la misma época, cuya experiencia estaba aún profundamente marcada por la sacralidad del tiempo litúrgico. Pasolini nació en 1922 y pasó su infancia en el Friuli, una región italiana no muy lejana de Baviera. También Ratzinger da una gran importancia, en sus recuerdos de infancia, al año litúrgico: “El año litúrgico daba al tiempo su ritmo, y yo lo percibí ya de niño, es más, precisamente por ser niño, con gran alegría y agradecimiento”[5]. Aunque no solo es eso, el año litúrgico, al permitir a los fieles cristianos vivir el tiempo como una “obra de arte total”, que integra narración, música, poesía e imágenes, constituye una gran experiencia estética. A mi juicio, una clave importante, no ya del pensamiento, sino de la personalidad de Ratzinger estriba en la simultaneidad de su nostalgia del arraigo en un mundo regido por el ritmo recurrente de la tradición y la conciencia de la caducidad de ese mundo, lo que se refleja, por ejemplo, en la respuesta que dio a Peter Seewald cuando este le preguntó si se creía al final de lo antiguo o en el comienzo de lo nuevo: “Ambas cosas”, contestó el Papa[6].
La desaparición del mundo tradicional tiene también una gran importancia en la filosofía de Heidegger, como experiencia universal del desarraigo que corresponde a la época del despliegue planetario de la técnica. A Ratzinger, de una generación posterior a la del filósofo, la certeza de la extinción del mundo que había conocido en su infancia le llegó de forma más gradual, pero también a partir de la misma circunstancia histórica: el ascenso del nazismo, durante los años en que la familia residió en la aldea de Aschau (los mismos en que Heidegger fue rector de Friburgo). Aunque admite que “el nacionalsocialismo solo pudo cambiar la vida de la aldea muy lentamente”[7], no niega que terminó por cambiarla. Y da testimonio en su autobiografía de las primeras tentativas de forzar dicho cambio, que él presenció en la escuela de Aschau, siendo aún muy niño:
Había un joven profesor –hombre de mucho talento– que estaba entusiasmado con las nuevas ideas. Intentó abrir una brecha en la estable unión de la vida de la aldea, toda ella impregnada por los tiempos litúrgicos de la Iglesia. Con gran pompa hizo que se levantara un “árbol de mayo” y compuso una especie de plegaria como símbolo de la fuerza vital que constantemente se renueva. Aquel árbol debía representar el inicio de la restauración de la religión germánica, contribuyendo a reprimir el cristianismo y a denunciarlo como elemento de alienación de la gran cultura germánica. Con la misma intención, organizó además las fiestas del solsticio de verano, siempre como retorno a la santa naturaleza y a los orígenes propios, y en polémica con las ideas de pecado y redención que, como sabíamos, habían sido introducidas por las creencias extranjeras de judíos y romanos. Hoy, cuando escucho cómo en muchas partes del mundo se hace una crítica del cristianismo como destrucción de los valores culturales autóctonos e imposición de los valores europeos y occidentales, me sorprendo de la analogía de estos tipos de argumentación con los que se empleaban en el aquel entonces y de lo tristemente familiares que me resultan ciertas expresiones retóricas[8].
Pero no solo se trataba de la descristianización planificada en aras de un neopaganismo poético y de la exaltación de la naturaleza en nuevos ritos que venían a sustituir tanto al año litúrgico como al Biedermeier burgués[9]. También el despliegue nazi de la técnica como pura voluntad de poder, en la medida en que ni siquiera se le veía justificación práctica, llamaría la atención del niño Joseph Ratzinger aun en un lugar tan alejado de los centros industriales como Aschau:
Otro signo inquietante de los nuevos tiempos fue el reflector construido con celeridad sobre el Wintenberg, una de las colinas que circundan el pueblo. De noche, cuando partía el cielo con su luz deslumbrante, aparecía como el relampaguear de un peligro, que no sabíamos entonces cómo llamar. Se decía que así podían divisarse los aviones enemigos. Pero sobre el cielo de Aschau no había aviones y mucho menos enemigos. En lo más íntimo sabíamos que se estaba preparando alguna cosa que podía solo ser motivo de profunda inquietud, pero ninguno alcanzaba a creer que estuviese ocurriendo algo abominable en aquel mundo, entonces tan aparentemente apacible.[10]
Retrospectivamente, Ratzinger valora la indiferencia, si no la desconfianza abierta en muchos casos, de los campesinos católicos ante la propaganda nazi (“por fortuna, semejantes eslóganes no producían demasiado efecto en la sobria mentalidad de los campesinos bávaros”). Sin embargo, tal actitud no se tradujo en una resistencia activa al poder totalitario. Que existieron casos heroicos de oposición individual al régimen de Hitler entre los católicos alemanes es cosa sabida, y que incluso algunos llegaron a organizarse para la lucha clandestina (por ejemplo, Sophie Schöll y sus compañeros de la Rosa Blanca, ejecutados por propaganda contra el nazismo). Es conocida la actitud antinazi de Fritz Heidegger, hermano de Martin, católico y militante del Zentrum en Messkirch, pero no hubo una oposición organizada de los católicos, que mostraron más bien una resignación pasiva y quizá, en algunos, desesperada, lo que pudo muy bien ser el caso de Joseph Ratzinger padre, oficial de policía que ya había tenido problemas con los nazis durante el periodo de agitación del partido en Baviera, previo a su ascenso al poder. Según el Papa, ya durante la guerra “mi padre veía con incorruptible claridad que la victoria de Hitler no sería una victoria de Alemania, sino del Anticristo, y que era el comienzo de los tiempos apocalípticos para todos los creyentes. Y no solo para ellos”. Es probable que la incomprensión del carácter anticristiano del nazismo fomentara la resignación (lo que no sucedió tras la guerra en los países del bloque comunista, donde católicos y evangélicos se opusieron mucho más activamente). Ratzinger comenta con tristeza que soldados bávaros del ejército alemán, algunos amigos suyos entre ellos, cedieron a las presiones de los mandos nazis e ingresaron en las SS a lo largo de la contienda. Todo ello debió afectar muy negativamente a la vida comunitaria y tradicional del catolicismo en toda la región, toda vez que el propio Ratzinger habla de aquella en pasado. Sin embargo, siguió vinculado a la comarca bávara de su niñez y solamente después del fallecimiento de su madre, en 1964, cuando se trasladó con su hermano a Ratisbona, admitió que “el idilio de Traunstein se había acabado para siempre”.
En realidad, debió de haber terminado mucho antes, porque el nazismo y la guerra convirtieron aquel mundo armonioso de la infancia en una pesadilla de muerte, destrucción y sufrimiento. Ratzinger reconoce que lo evoca con nostalgia. Más aun: la nostalgia es un concepto fundamental en el pensamiento de Ratzinger, un “existenciario”, para decirlo a la manera heideggeriana. Si, según Heidegger, la experiencia de la angustia lleva a la filosofía, la de la nostalgia, la aflicción insoslayable e intolerable por la felicidad perdida, es lo que lleva a la teología. Las dos raíces griegas del término nostalgia se refieren al regreso y al dolor. La nostalgia sería, por tanto, el dolor que produce regresar, aunque solo sea con el pensamiento, al escenario de una felicidad pasada, cuando lo que en él nos hacía felices ya no existe. La nostalgia es tanto el dolor del regreso como el dolor que nos produce la imposibilidad del regreso.
La pérdida del idilio de Traunstein resultaría, pues, decisiva para una experiencia personal de la nostalgia que puso a Ratzinger en la senda de la teología, pero pasando antes por la filosofía. No por la llamada “filosofía cristiana”, sino por la griega. Ratzinger descubre la nostalgia en el origen mismo del filosofar, en Platón, para quien el alma, afligida por la pérdida de la felicidad que gozó en el seno de la Unidad primera, busca incesantemente regresar a aquella:
El hombre, dice Platón [en Fedro], ha perdido la perfección, concebida para él, del origen. Ahora está perennemente en búsqueda de la forma primigenia que le puede volver a sanar. Recuerdo y nostalgia lo empujan a la búsqueda, y la belleza lo saca de su adaptación a lo cotidiano. Lo hace sufrir. Nosotros podríamos decir, en sentido platónico, que la flecha de la nostalgia alcanza al hombre, lo hiere y le da alas, lo eleva hacia lo alto; en el discurso de Aristófanes del Simposio se afirma que los amantes no saben lo que quieren verdaderamente el uno del otro. Por el contrario, es evidente que las almas de ambos están sedientas de otra cosa distinta del placer amoroso. Pero el alma no consigue pensar ese “otro”, “tiene solo una vaga percepción de lo que verdaderamente desea y se habla a sí misma de ello como de un enigma”[11].
Antes, sin embargo, de abordar la trasposición de la cuestión de la nostalgia en términos teológicos, convendría situar a Ratzinger en un escenario histórico distinto de aquel en que lo hemos visto hasta ahora, a través de sus memorias; es decir, el del idilio católico anterior a la Segunda Guerra Mundial, cuya pérdida hace nacer en él la experiencia de la nostalgia. El nuevo escenario es el de la posguerra, es decir, el de una Europa devastada, una Alemania culpabilizada y dividida, y el de una Guerra Fría entre las democracias liberales y el comunismo. Un mundo nada idílico. En ese mismo contexto, Pasolini, que constata a su vez la destrucción de la Italia tradicional, del mundo campesino inmerso antes en la sacralidad y condenado ahora a convertirse en parte de un miserable Tercer Mundo poscolonial, solo ve dos opciones de futuro: neocapitalismo y comunismo, y se inclina por la segunda porque cree ver en ella la única vía posible para mitigar su dolorosa nostalgia. Un comunismo que salve lo verdaderamente valioso del mundo tradicional que el neocapitalismo se dispone a aniquilar. Incluso Heidegger considera por entonces el marxismo como el horizonte histórico con el que necesariamente hay que emprender el diálogo.
Ratzinger había aprendido lo suficiente de la catástrofe alemana como para saber que las formas tradicionales del catolicismo, que políticamente se habían expresado antes de la guerra en lo que se conocía como “accidentalismo” (una cautelosa inhibición ante los regímenes políticos de cualquier signo siempre que éstos respetasen los derechos de la Iglesia), resultarían tan vulnerables a las fuerzas movilizadas en la Guerra Fría como lo habían sido al nazismo. Recordando en sus memorias la escuela de su infancia, observa que, entre los jóvenes profesores declaradamente nazis y los docentes –estos, más viejos– adeptos a un anticlericalismo en cierta medida razonable (dada “la vigilancia que el clero ejercía entonces sobre la escuela”[12]) había un buen número de profesores, viejos y jóvenes, para los que la fe cristiana era al mismo tiempo el fundamento de la cultura alemana y el fundamento de su labor pedagógica, pero recuerda que “la insistencia [de estos] sobre las garantías institucionales del cristianismo”[13] había caído en el vacío tanto ante los viejos republicanos anticlericales como ante los jóvenes nazis. En las dos décadas de la posguerra, una nueva generación de teólogos católicos se propuso establecer un diálogo con la modernidad: no para pactar con ella (como habían querido los modernistas del fin de siglo anterior), sino para comprenderla y arrostrar sus desafíos. En Alemania, acuciados por una renovación paralela de la teología evangélica, destacaron pronto los que iban a ser las tres grandes figuras de la teología en los años del Concilio Vaticano II: Karl Rahner, Hans Küng y Joseph Ratzinger.
En un reciente y rencoroso artículo, Küng observa que, entre los teólogos que participaron en el concilio, solo él y Benedicto XVI siguen en activo[14]. Como es sabido, Ratzinger se distanció pronto de sus dos compañeros. No pretendo, sin embargo, ocuparme de los motivos de tal distanciamiento. Lo importante es, a mi juicio, subrayar que Ratzinger compartió con ellos la necesidad de un replanteamiento de la teología católica que implicara una valoración de la filosofía secular de la modernidad. Todavía en vísperas del movimiento universitario del 68, Ratzinger trataba de rebatir el heideggerianismo de Bultmann y Rahner recurriendo al marxismo: “Como he recordado ya , en mi curso de cristología había intentado reaccionar a la reducción existencialista y aquí y allá –sobre todo en el curso sobre Dios que había impartido inmediatamente después– había intentado ponerle contrapesos extraídos del pensamiento marxista que, precisamente por sus orígenes judeo-mesiánicos conserva elementos cristianos”[15]. En Spe salvi, su encíclica papal de 2007, Benedicto XVI evoca implícitamente el efecto que tuvieron en Joseph Ratzinger las primeras lecturas de Marx y Engels:
En el s. XVIII no faltó la fe en el progreso como nueva forma de la esperanza humana y siguió considerando la razón y la libertad como la estrella guía que se debía seguir en el camino de la esperanza. Sin embargo, el avance cada vez más rápido del desarrollo técnico y la industrialización que comportaba crearon muy pronto una situación social completamente nueva: se formó la clase de los trabajadores de la industria y el así llamado “proletariado industrial”, cuyas terribles condiciones de vida ilustró de manera sobrecogedora Friedrich Engels en 1845. Para el lector debía estar claro: esto no puede continuar, es necesario un cambio. Pero el cambio supondría la convulsión y el abatimiento de toda la estructura de la sociedad burguesa. Después de la revolución burguesa de 1789 había llegado la hora de una nueva revolución, la proletaria. El progreso no podía avanzar simplemente de modo lineal a pequeños pasos. Hacía falta el salto revolucionario. Karl Marx recogió esta llamada del momento y, con vigor de lenguaje y pensamiento, trató de encauzar este nuevo y, como él pensaba, definitivo gran paso de la historia hacia la salvación, hacia lo que Kant había calificado como el “reino de Dios”. Al haber desaparecido la verdad del más allá, se trataría ahora de establecer la verdad del más acá. La crítica del cielo se transforma en la crítica de la tierra, la crítica de la teología en la crítica de la política. El progreso hacia lo mejor, hacia el mundo definitivamente bueno, ya no viene simplemente de la ciencia, sino de la política; de una política pensada científicamente, que sabe reconocer la estructura de la historia y de la sociedad, y así indica el camino hacia la revolución, hacia el cambio de todas las cosas. Con precisión puntual, aunque de modo unilateral y parcial, Marx ha descrito la situación de su tiempo y ha ilustrado con gran capacidad analítica los caminos hacia la revolución, y no solo teóricamente: con el partido comunista, nacido del manifiesto de 1848, dio inicio también concretamente a la revolución. Su promesa, gracias a la agudeza de sus análisis y a la clara indicación de los instrumentos para el cambio radical, fascinó y fascina todavía hoy de nuevo. Después la revolución se implantó también, de manera más radical, en Rusia[16].
Se ha dicho con bastante razón que no cabe encontrar mayores alabanzas a la burguesía que las que Marx y Engels le prodigaron en el Manifiesto Comunista. De modo análogo, sería difícil dar con una valoración más encomiástica de Marx y Engels que la contenida en este apartado 20 de Spe salvi que he creído necesario transcribir en su totalidad. Engels describe de manera tan “sobrecogedora” las condiciones de vida del proletariado industrial –en 1845– que “el lector” (léase Ratzinger) tiene claro que aquello no podía seguir así. A Marx le atribuye “vigor de lenguaje y pensamiento”, “precisión puntual”, “gran capacidad analítica”, “agudeza” y “claridad”. Ratzinger no es un sectario, reconoce los valores del adversario. Está muy lejos de aquellos apologistas del capitalismo que, sin haber leído una línea de los padres del llamado “socialismo científico”, los desacreditan alegremente, presentándolos como demagogos descerebrados. Benedicto XVI afirma que Marx “fascinó” (lo que supone además, por todo lo dicho, una confesión implícita de que también a él le fascinó) y advierte que “fascina todavía hoy de nuevo”, que el pensamiento de Marx sigue representando una esperanza para muchas gentes.
¿Qué llevó a Joseph Ratzinger a reaccionar contra el marxismo, de modo semejante (aunque más intenso) a como había reaccionado contra el existencialismo “teológico”? En primer lugar, una consideración puramente intelectual. Constató “la destrucción de la teología que tenía lugar a través de su politización en dirección al mesianismo marxista”, que era “incomparablemente más radical [que el existencialismo], justamente porque se basaba en la esperanza bíblica, pero la destrozaba porque conservaba el fervor religioso eliminando, sin embargo, a Dios y sustituyéndolo por la acción política del hombre”. En segundo lugar, la comprobación histórica de que tal falsificación de la esperanza bíblica encubre la sustitución de esta por “el totalitarismo de un culto ateo que está dispuesto a sacrificar toda la humanidad a su falso dios”, es decir, la constatación de que el “socialismo científico” ha supuesto una regresión a la idolatría con su componente inevitable del sacrificio humano, solo que ahora, al contrario que en los tiempos bíblicos, no se trata ya de una idolatría tribal, sino de una idolatría internacionalista, con ánimo de dominio universal, lo que pone a “toda la humanidad” en riesgo de ser sacrificada a los dioses oscuros. Más determinante aún, como en el caso del nazismo, fue su experiencia personal de lo que suponía el marxismo. Esta vez, no en una escuela de aldea como la de Aschau, sino en la Facultad de Teología de la Universidad de Tubinga, donde era decano en las fechas de la “rebelión universitaria” de los años sesenta:
He visto sin velos el rostro cruel de esta devoción atea, el terror psicológico, el desenfreno con que se llegaba a renunciar a cualquier reflexión moral, considerada como un residuo burgués, allí donde la cuestión era el fin ideológico. Todo eso es de por sí suficientemente alarmante, pero llega a ser un reto inevitable para los teólogos cuando se lleva adelante la ideología en nombre de la fe y se usa la Iglesia como su instrumento. El modo blasfemo con que se ridiculizaba la cruz como sadomasoquismo, la hipocresía con que se seguían declarando creyentes –cuando se consideraba útil– para no poner en riesgo los instrumentos para sus propios fines, todo eso no se podía ni se debía minimizar o reducir a una especie de polémica académica[17].
Entre los teólogos católicos, Ratzinger ha sido, en la Iglesia posterior al Concilio, quien más empeño ha puesto en reformular la esperanza cristiana en diálogo ininterrumpido con la esperanza bíblica del judaísmo antiguo y con la esperanza secular, reconociendo en estas el problema universal de la nostalgia, es decir, el deseo del retorno a una “tierra natal” identificada con la felicidad y la belleza. Pero debo detenerme ante las puertas de lo que, en la obra teológica de Ratzinger y Benedicto XVI, ha discurrido ya en los cauces de la cristología y de la eclesiología. No obstante, antes de terminar, deseo referirme a una distinción fundamental en este pensamiento marcado por la dualidad de la nostalgia y la esperanza, y es la que establece entre lo esencial y permanente, por una parte, y lo accidental y pasajero, por la otra. La nostalgia, aun en su aspecto más doloroso, supone una experiencia real de lo permanente, de forma análoga al carácter de experiencia real de la eternidad que tiene la esperanza cristiana como anticipo del Reino. De ahí su defensa de una reforma eclesial que atienda a la visibilidad de lo permanente, cuya condición de tal se manifiesta como belleza. Las instituciones eclesiásticas pueden ser históricamente necesarias:
Pero tales instituciones envejecen, corren el riesgo de presentarse como lo esencial, distrayendo así la mirada de lo que es verdaderamente esencial. Por esta razón deben ser siempre renovadas como si fuesen andamios que se han hecho superfluos. La reforma es siempre una ablatio: un despojar para que se haga visible la nobilis forma, el rostro de la Esposa y, junto con él, el rostro del Esposo, el Señor que vive[18].
No pretendo que esta aproximación a la figura y al pensamiento de Benedicto XVI y de Joseph Ratzinger sea canónica, ni mucho menos. Pero es la más honesta y cordial que puedo proponer. Constituye, en definitiva, un intento de entender la personalidad de un pensador católico que ha corrido el riesgo de dar respuestas, desde la razón y la fe, a una humanidad que, como los amantes en el Simposio platónico, sigue desconociendo lo que verdaderamente ansía.
[1] Joseph Ratzinger, Mi vida. Madrid, Encuentro, 2005, p. 47.
[2] Ibíd., p.30.
[3] Sobre Andreas Hoffer, una figura que sigue presente en la memoria colectiva del catolicismo bávaro y tirolés, véase Jean Sévillia, Le chouan du Tyrol. Andreas Hoffer contre Napoléon. París, Perrin, 1991.
[4] Joseph Ratzinger, Mi vida, op. cit., pp. 38-39.
[5] Ibíd., p. 39.
[6] Citado en José Andrés Gallego, “Un progre llamado Ratzinger. El intelectual, el mundo contemporáneo y sus desafíos”, El Cultural de El Mundo, 1-7 de marzo de 2013, p. 23.
[7] Joseph Ratzinger, Mi vida, op. cit., p. 35.
[8] Ibíd., pp. 36-37.
[9] Viene inevitablemente a la memoria la secuencia de Cabaret, la película de Bob Fosse, en la que, en un parque de Berlín, un muchacho canta un Lied al renacer de la naturaleza. Solo al final de la misma, se nos muestra al cantor como un miembro de las SA que participa en una cuestación para dichas fuerzas de choque del partido nazi.
[10] Joseph Ratzinger, Mi vida, op. cit.
[11] Joseph Ratzinger, “La Belleza”, texto del cardenal Ratzinger dirigido al XXIII Meeting para la amistad entre los pueblos, en Rímini, del 18 al 24 de agosto de 2002, publicado en Joseph Ratzinger, La Belleza. La Iglesia, con prólogo de Etsuro Sotoo. Madrid, Encuentro, 2006, p. 15.
[12] Joseph Ratzinger, Mi vida, op. cit., p. 36.
[13] Ibíd.
[14] Hans Küng, “Una primavera vaticana”, El País, 1 de marzo de 2013.
[15] Joseph Ratzinger, Mi vida, op. cit., pp. 136-137.
[16] Benedicto XVI, Spe salvi. Segunda carta encíclica de Su Santidad Benedicto XVI. Madrid, San Pablo, 2007, pp. 41-43.
[17] Joseph Ratzinger, Mi vida, op. cit., p. 137.
[18] Joseph Ratzinger, “Una compañía siempre reformable”, conferencia pronunciada en el XI Meeting por la amistad de los pueblos, en Rímini, 25 de agosto a 1 de septiembre de 1990. En Joseph Ratzinger, La Belleza.
Jon Juaristi es escritor y catedrático de Filología Española