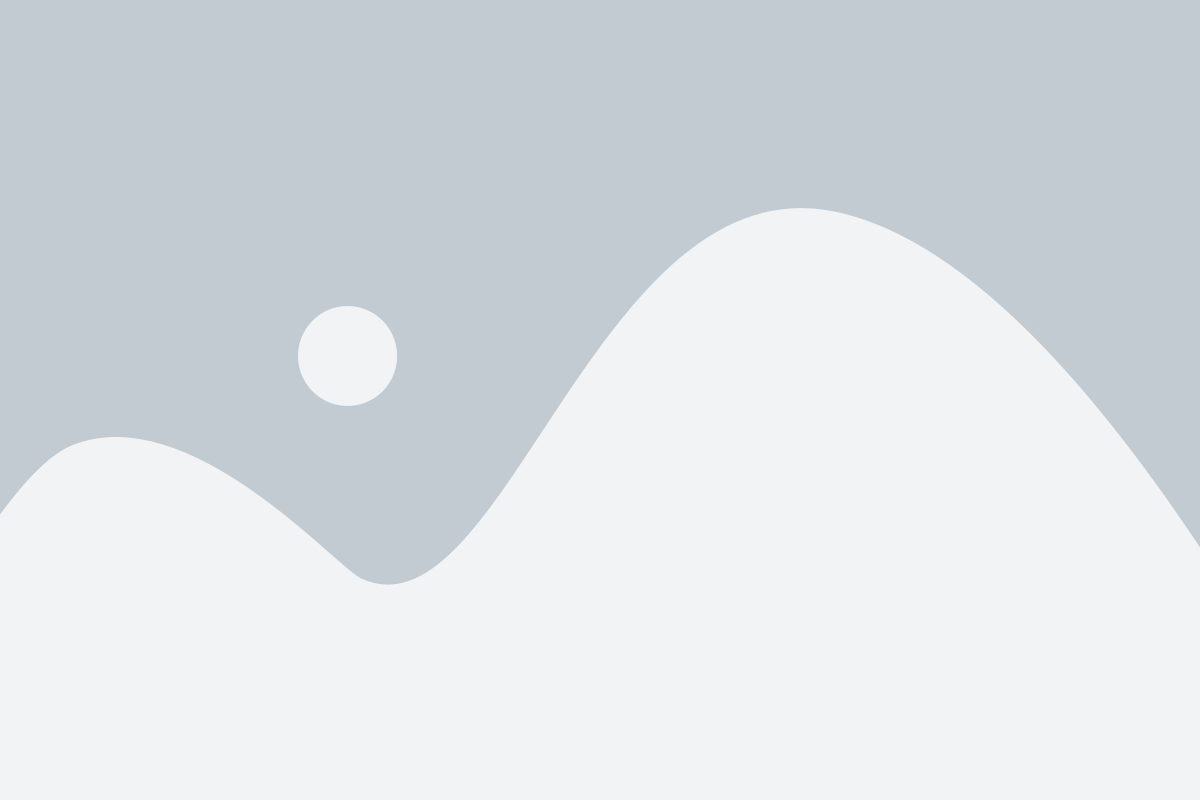Desde el pasado 20 de agosto hasta el 7 de septiembre, Alexey Navalny, el conocido opositor y crítico del gobierno de Vladimir Putin, permaneció en coma inducido tras ser intoxicado con una cantidad letal de novichok que alguien puso en su té en un aeropuerto de Siberia. La canciller alemana Angela Merkel, basándose en los análisis del hospital berlinés en que se encuentra Navalny, ha afirmado que tiene “pruebas inequívocas” de que el opositor ruso, conocido por destapar casos de corrupción de los oligarcas y políticos del círculo de Putin, fue envenenado y ha pedido explicaciones a su gobierno. Desde entonces, se ha producido una avalancha de condenas del régimen putinista. Además, la OTAN, la Unión Europea y varias organizaciones de la defensa de los Derechos Humanos han pedido una investigación internacional que llevaría a juicio a los responsables del crimen.
No ha habido respuesta alguna del gobierno de Putin. Los medios de comunicación rusos repiten hasta la saciedad el informe de los médicos rusos –que Navalny fue ingresado por problemas de metabolismo– y que Occidente está fabricando un nuevo caso para introducir más sanciones contra Rusia.
Es muy improbable que el envenenamiento de Navalny se haya podido llevar a cabo sin el conocimiento, orden y aprobación del presidente ruso. Durante años, Putin se ha negado a pronunciar el nombre de Navalny en público; los tribunales le acosaron y lo encarcelaron durante breves períodos para perturbar su trabajo, incluso unos matones le arrojaron ácido en la cara, pero tenerlo en prisión durante años parecía implicar más riesgos que beneficios. Posiblemente las protestas en el extremo oriente de Rusia, respaldadas y apoyadas por Alexey Navalny y los acontecimientos revolucionarios en Bielorrusia hayan influido en la decisión de callarlo para siempre.
El novichokes un agente químico que actúa sobre el sistema nervioso, uno de más de los 100 potentes compuestos tóxicos destinados a la guerra química desarrollados en los laboratorios soviéticos entre 1970 y 1980, a los que solo puede acceder un muy reducido número de personas. El envenenamiento con dichos compuestos está perseguido por la ley y su uso, prohibido por la Convención de Armas Químicas, un acuerdo internacional.
Desde el año 2000, en que Vladimir Putin llegó al poder, trece personas que criticaron a su régimen o “traicionaron” al Servicio de Inteligencia ruso (FSB) han sido asesinadas. Putin ha construido un Estado que constituye por sí solo una nueva especie política, combinación de lo que él define como “democracia soberana” (sobre el supuesto de que cada pueblo, según su carácter y tradición, debe poseer su propia democracia) y lo que calla, pero es evidente: la eliminación física de sus adversarios, sean periodistas, políticos de la oposición o antiguos espías. Un Estado, en fin, dirigido y dominado por los miembros del Servicio Secreto. Ni los Estados fascistas ni la antigua URSS –sin duda peores en muchos aspectos que la actual Rusia– fueron controlados en tal grado por los profesionales del espionaje.
¿Cuál debería ser la respuesta de la UE y de la comunidad internacional? Lo eficaz sería una postura conjunta que fuera más allá de la condena verbal. Pero no va a ser fácil. En los casos anteriores de violación del derecho internacional por el régimen de Moscú (anexión de Crimea; apoyo político, económico y militar a los rebeldes prorrusos en Donbas, envenenamiento de Sergey Skripal en 2018, injerencia en las elecciones presidenciales de EE. UU. en 2016), Occidente parece haber agotado el repertorio de sanciones disuasorias. Sería necesaria en el caso de Navalny una investigación jurídica internacional, pero el envenenamiento ocurrió en territorio ruso y sin la colaboración del Kremlin difícilmente podría aquella llegar muy lejos.
El envenenamiento de Alexey Navalny ha sido un claro intento de silenciarle. Putin parece dar mayor importancia a la impugnación doméstica que a las sanciones que se le impongan desde las democracias occidentales. Lo que hace suponer que el final de su régimen no se produciría por presión diplomática o económica exterior, sino por la acción de la oposición interna (que por ahora, dada la debilidad de esta, no invita al optimismo).