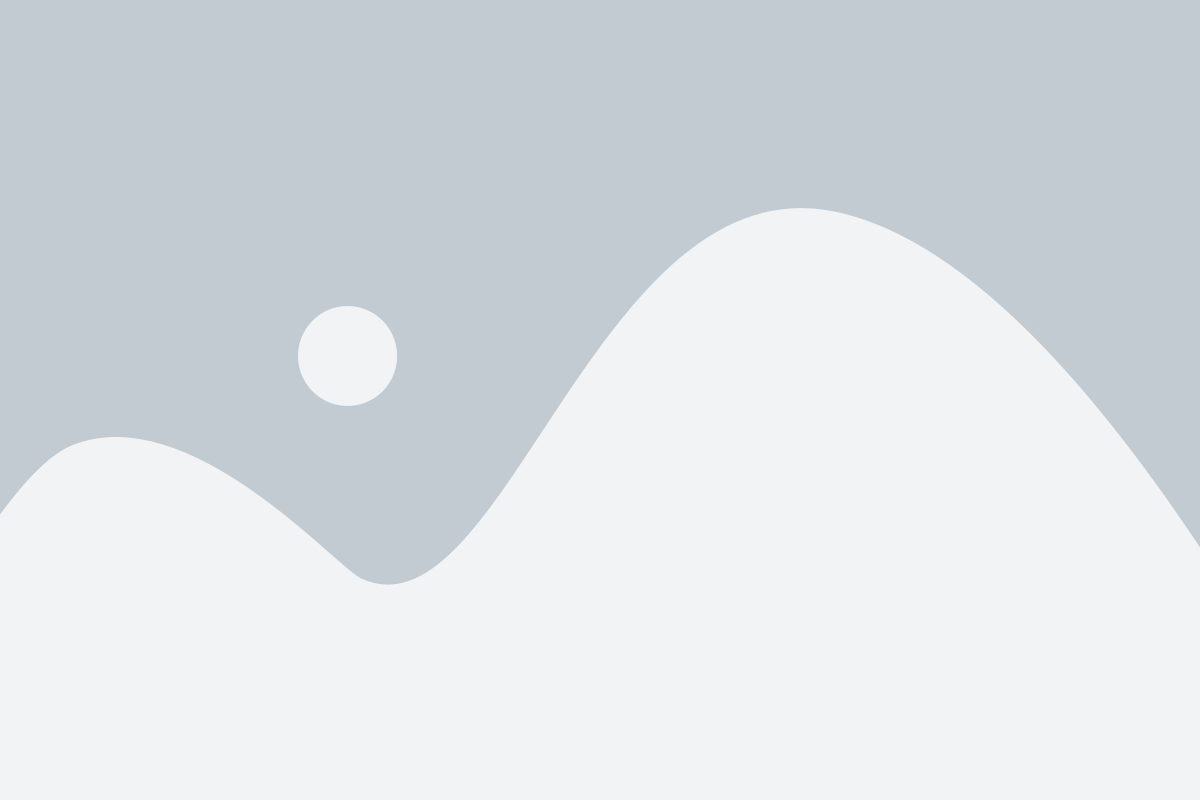En la España de la inflación, el kilo de investidura se está poniendo por las nubes. El primer zurcido para galvanizar de nuevo a Frankenstein lo hemos conocido este martes. PSOE y Sumar hacen público un acuerdo en el que los contenidos de fondo se velan con la habitual retórica dulzarrona: mercancía color rojo incendio envuelta en papel rosita.
“Ganar tiempo de vida”: es la etiqueta para adornar la promoción por ley de una jornada laboral máxima de 37,5 horas semanales sin reducción salarial hasta 2025; en esa fecha se estudiarán nuevas rebajas con las 35 horas como referencia. La realidad previsible: dañar la competitividad de las empresas y acabar erosionando el poder adquisitivo de los trabajadores.
La experiencia francesa de las 35 horas fue suficientemente elocuente. El Gobierno Sarkozy tuvo que abolirla en la práctica en 2008. Es obvio que se elevarán los costes empresariales y previsible que, en compensación, aumenten las subvenciones a cargo del contribuyente disparando un gasto público ya preocupante. Cuando todavía no sabemos el número exacto de empleos “fijos discontinuos” que existen en España, se nos anuncia el advenimiento de una nueva categoría progresista: la “precariedad disfrutona” prometida a una población, eso sí, progresivamente empobrecida.
Detrás de esta política laboral se esconde una falacia más vieja que el cuplé: la de “repartir el trabajo”, como si la forma de crear el máximo de empleos fuera hacerlos lo más ineficientes e improductivos posible.
Existen antecedentes anteriores al francés que apuntan a lo mismo. En los Estados Unidos de finales del pasado siglo existía una ley federal del salario-hora: disponía que el empresario debía pagar una multa o sobretasa del 50% por cada hora que un empleado suyo trabajase por encima de las 40 horas semanales, por alto que fuese el salario-hora que percibiese ya; se pretendía hacer tan gravosas para el empresario las horas extraordinarias que prefiriese contratar más personal. La experiencia demostró que su efecto real sobre el número de horas semanales trabajadas fue muy pequeño. La restricción horaria no creó más puestos de trabajo estables ni produjo nóminas totales más altas que las que hubieran existido sin la sobretasa. En casos aislados, pudo hacer emplear más trabajadores, pero su principal efecto fue elevar los costes de producción. Empresas que trabajaban ya al completo en su jornada normal tenían que rechazar pedidos al no poder permitirse pagar el recargo sobre el tiempo necesario para cumplimentarlos.
El aumento de los costes de producción supone siempre aumento en los precios y, por tanto, contracción de los mercados y disminución de las ventas: se producen menos bienes y servicios. A largo plazo, se afecta negativamente los intereses del conjunto de los trabajadores. Las restricciones legales a la duración de la semana laboral no pueden, a la larga, aumentar el número de puestos de trabajo. En la medida en que lo consigan a corto plazo, será siempre a expensas de la producción y de los ingresos reales del conjunto de los trabajadores.
Luego está la vuelta de tuerca a la intervención en el mercado del alquiler (el encarecimiento de la vivienda se deducirá de ahí con implacable lógica económica) y la restricción/prohibición de vuelos nacionales: “para salvar el planeta”, por supuesto.
En pocos años hemos pasado de construir aeropuertos en Ciudad Real o en Huesca –ninguna Comunidad Autónoma era nada sin su aeropuerto– a que la descarbonización sea lo prioritario, a expensas de la pluralidad aeroportuaria. De aeropuertos sin pasajeros a pasajeros sin aviones.
Los mismos que idearon un ‘Plan E’ para financiar infraestructuras sin utilidad, abren o cierran aeropuertos con un único criterio: que en cada ocasión puedan publicitar una intención “social” que justifique su continuidad en el poder. La lógica económica tiene poco que hacer aquí: los protagonistas del tinglado están acostumbrados a mantener la vieja estructura económica del país y, en lugar de invertir en nuevas capacidades, gastan el dinero de todos en mantener a los ya ocupados para seguir maquillando las cifras de desempleo.
Pero, al fin y al cabo, esto es solo el aperitivo. Todo el mundo sabe que falta el plato principal y que la renovación del alquiler de la Moncloa pende de otras voluntades, de postores mucho más exigentes. Sánchez todavía tiene que aparentar esforzarse en el regateo con:
- Junts: para facilitar la amnistía, el reconocimiento nacional de Cataluña y la autodeterminación a plazos.
- ERC: para conceder, en esa misma línea, la amnistía, una consulta y la “supresión del déficit fiscal”, es decir, la ruptura de la soberanía nacional y una condonación de la deuda autonómica a cargo del resto de españoles.
- PNV: para lograr un “acuerdo sobre el modelo territorial” de naturaleza confederal –de momento–, el reconocimiento de la “nación vasca” y las tradicionales exigencias en materia de inversiones y cálculo del cupo.
- BNG: para evitar un gobierno “de la derecha y ultraderecha machista, xenófoba y antigallega” y satisfacer también las demandas que correspondan en materia de “compensación por el déficit histórico en inversiones”, políticas “sociales” y “ambientales”, etc.
- Bildu: aquí el compromiso parece ya cerrado sin que se haya hecho público, acatando el equipo negociador socialista las instrucciones de Otegi dadas el mismo mes de julio: “sin precios ni líneas rojas en público”.
Quien se pregunte dónde queda el interés general, la dignidad nacional y el prestigio del Estado en medio de tan sucio tráfago es probable que tenga que seguir preguntándoselo durante algún tiempo. Una cosa sí está clara: el género que se merca en este zoco no es bueno, ni bonito ni barato.