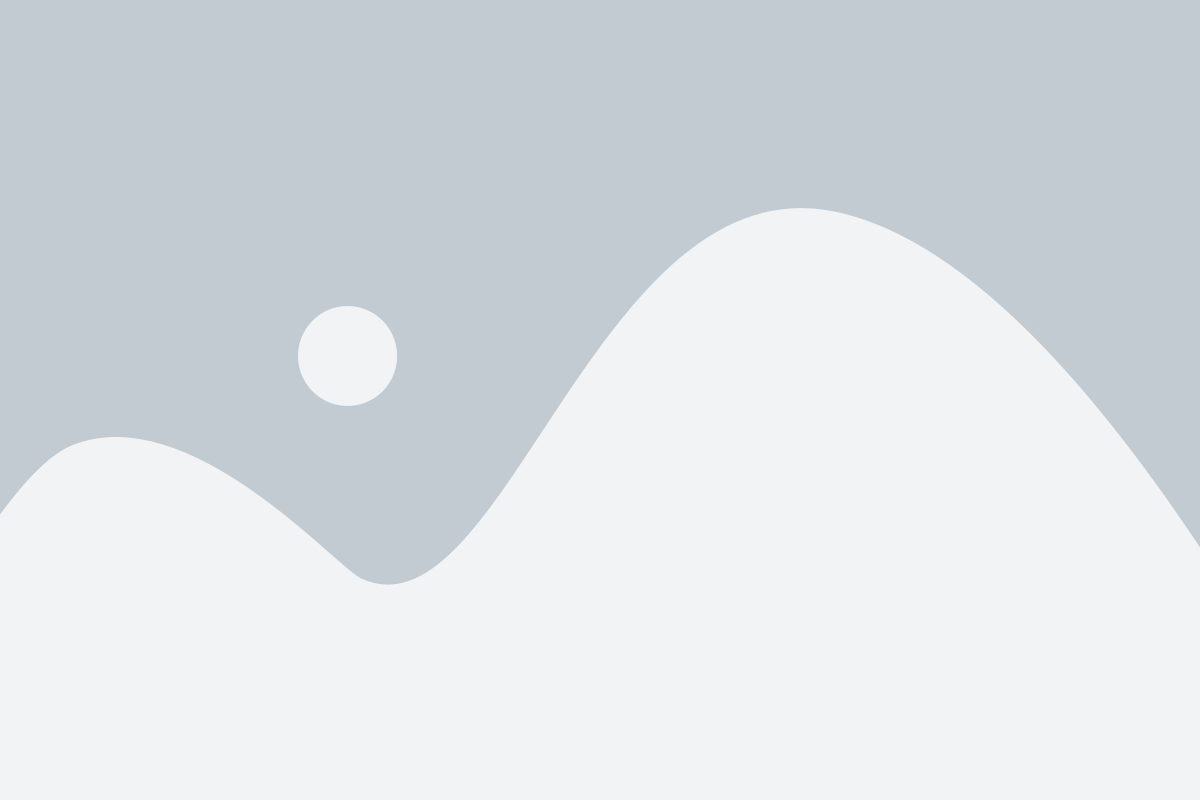Es un hecho que cada vez que gobiernan los socialistas terminan sus mandatos dejando a España en recesión. Pasó con Felipe González, ocurrió también con Rodríguez Zapatero y es bastante verosímil que vuelva a ocurrir con Sánchez cuando enfilamos el último año de su mandato y el PSOE vuelve a abrir las compuertas del gasto público para regar lo que cree que son sus semilleros de votos.
Hace pocos días, la ministra de Economía en respuesta a la torpe interpelación del portavoz de Vox, descubría el truco. Enumeraba Calviño toda la casuística de los españoles que reciben algún tipo de asignación pública y la enumeraba con satisfacción. Una satisfacción que en la cultura política de la izquierda no deriva tanto de lo que esas transferencias de dinero público pueden ayudar a quienes las reciben, sino de lo que significan de mayor dependencia estructural del Estado de segmentos cada vez más amplios de la sociedad.
El enorme escándalo de los ERE en Andalucía por el que dos expresidentes socialistas de la Junta y expresidentes también del PSOE han sido condenados a penas graves por el Tribunal Supremo ha mostrado cómo funciona esa cultura intervencionista de poder, en la que la pretensión de dependencia prima sobre el efecto beneficioso real del apoyo público. Y no, no se trata de comparar esa corrupción masiva con ningún sistema posterior de ayudas públicas. Se trata de denunciar el intervencionismo de falso samaritano que la izquierda práctica.
Naturalmente que los españoles –familias y empresas– necesitan ser apoyados, que necesitamos acentuar la solidaridad, que con ello revalorizamos el modelo de Estado del bienestar como red de seguridad. Pero la dependencia del Estado no puede ni debe ser el precio a pagar. Se puede asumir que muchas empresas preferirían ver reducidos sus impuestos, aligeradas las regulaciones a las que están sometidas, fortalecidas sus garantías frente a la Hacienda pública, y simplificadas sus relaciones con las administraciones en vez de tener que introducirse en un laberinto burocrático para intentar acceder a subvenciones y ayudas en apariencia generosas pero asociadas a cargas y condiciones regulatorias que con frecuencia las frustran.
De la misma manera, los ciudadanos tienen que escuchar día tras día los elogios que se dispensan a sí mismos los miembros del Gobierno por su gran preocupación por los más vulnerables, cuando, en realidad, el Estado está haciendo una caja muy sustanciosa con el incremento de recaudación a costa del empobrecimiento de los españoles como consecuencia de la inflación. La inflación que empobrece a los hogares, pero aumenta la recaudación cuando el Gobierno se niega a corregir el impacto que tiene sobre la presión fiscal.
Un sistema de ayudas públicas de diseño poco eficiente satisface las obsesiones reglamentistas tan arraigadas y somete a los ciudadanos a procedimientos con demasiada frecuencia lindantes en lo kaflkiano. Está en su naturaleza y tiene que ser profundamente corregido. No es de extrañar que aquellas comunidades en las que al empresario no se le ve como a un enemigo y al contribuyente no se le trata como a un defraudador estén registrando un éxito económico, fiscal y empresarial que deja en evidencia a los que solo son capaces de responder con pataletas y exigencias de más intervención para evitar ejemplos de buenas políticas que resultan intolerables para el intervencionismo paroxístico de esta izquierda. Ronald Reagan resumía así la política del Partido Demócrata: “si se mueve, ponle un impuesto; si se para, dale una subvención”. ¿Por qué no ayudar a los que se mueven para que sigan moviéndose y a los que se paran para que vuelvan a andar?