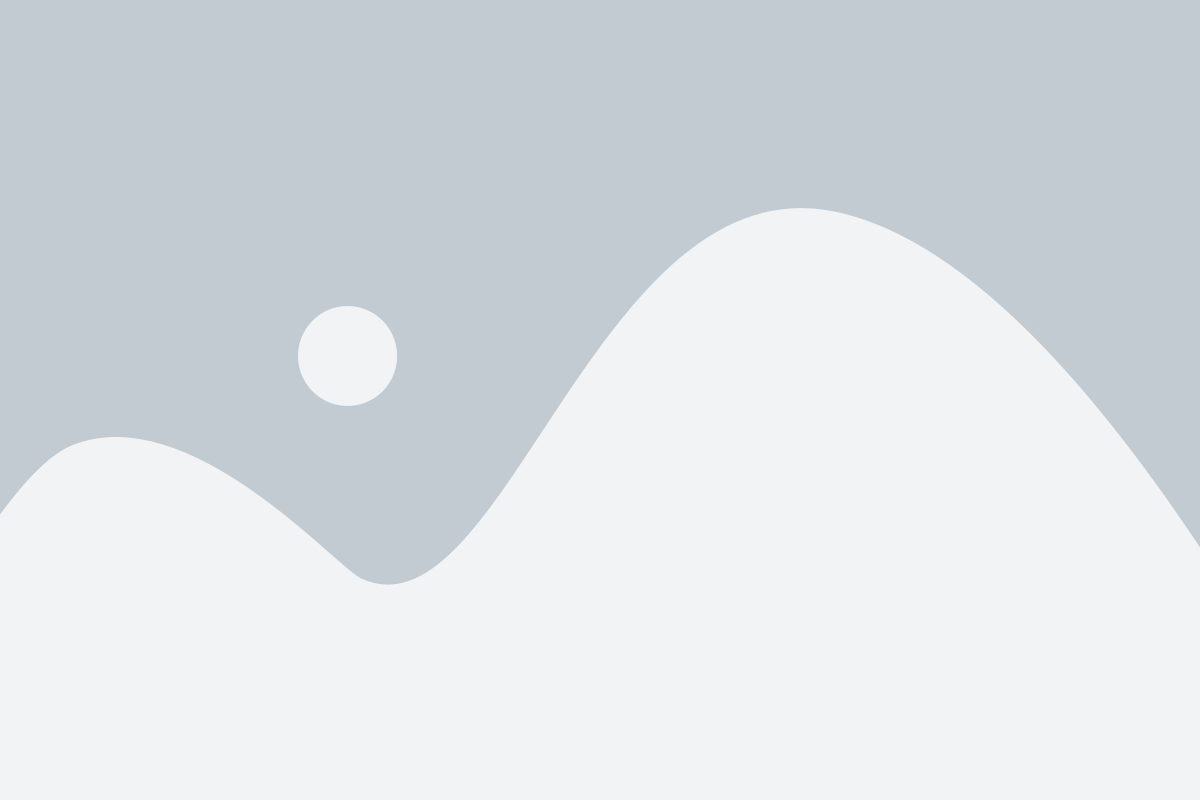Miguel Marín es profesor de Teoría Económica del CEU
El sostenimiento de la renta de los hogares y familias españolas es uno de los pilares esenciales de la respuesta de la política económica a la crisis generada por el COVID-19. Las medidas desplegadas para sostener el empleo cuando pase el shock temporal y para preservar la liquidez de las empresas deben estar complementadas de forma contundente por otras que garanticen un mínimo nivel de bienestar personal y familiar para los casos en los que las medidas laborales y financieras se muestren ineficaces.
Además, a la vista de lo sucedido tras la crisis de 2008 y teniendo en cuenta nuestro modelo productivo y nuestro sistema, es muy probable que uno de los efectos económicos indeseables de la pandemia sea un repunte de la desigualdad en España, esencialmente como consecuencia del paro y de la falta de formación, que son los factores fundamentales de desigualdad en nuestro país. El debate sobre la creación de una renta, en cualquiera de sus versiones, para salvaguardar un mínimo nivel de bienestar entre los hogares españoles más vulnerables estaba ya incoado y el virus no ha hecho más que confirmar su pertinencia. Moral y políticamente es inasumible convivir con bolsas de pobreza y más aún en las sociedades desarrolladas en las que vivimos.
Sin embargo, una renta de estas características supone una reforma de enorme calado que requiere, además de una reflexión previa y rigurosa lo más amplia posible, un diseño técnico que genere seguridad en el tiempo y un amplio consenso político entre los partidos, con los agentes sociales y con las comunidades autónomas, que son las que poseen las competencias, y todo ello para garantizar su permanencia en el tiempo y no incurrir en sonados fracasos no tan lejanos como el cheque bebé o la financiación de la ley de dependencia.
Las urgencias de bienestar a las que nos está abocando el impacto económico de la crisis del COVID-19 no pueden esperar a todo este proceso lógico de elaboración de un beneficio social que, según su diseño, se podría convertir en una de las rúbricas principales del gasto en España. Esto parecería ser a lo que invitan la lógica y la prudencia. Sin embargo, el Gobierno se ha embarcado en una carrera por aprobar una renta mínima con carácter permanente y estructural, y por hacerlo de forma inmediata y sin consultar con nadie.
Actualmente, en medio aún del marasmo sanitario que a duras penas se está logrando controlar, es inconcebible que se tome una decisión de este calado de forma unilateral y a la carrera, como reconoce el propio ministro Escrivá. Y precisamente ahora que se trata de mostrar voluntad de pacto creando una comisión parlamentaria para el plan de reconstrucción con el principal partido de la oposición, dejar fuera de ese pacto el diseño de la renta mínima sería, cuando menos, un aviso de la poca importancia que otorga el Gobierno de forma preventiva a esa comisión.
Es evidente que de esta crisis solo podemos salir con una acción muy potente del sector público. Pero no se termina de entender la urgencia de aprobar un mecanismo permanente y estructural cuando contamos con los mecanismos necesarios para satisfacer la urgente necesidad de ser justos con los más vulnerables pero prudentes al mismo tiempo.
Dada la incertidumbre aún imperante sobre la duración de las medidas excepcionales, sobre el comportamiento del virus y sobre el impacto final en la economía española, parece sensato apostar por un mecanismo temporal y muy potente para contener y acabar con las situaciones de pobreza generadas o agravadas por el virus. Existen numerosos argumentos para avalar esta tesis, pero destacaría cuatro que desaconsejan las prisas.
En primer lugar, no sabemos si nos podemos permitir un mecanismo estructural. No lo sabemos porque el Gobierno no está siendo particularmente transparente en cuanto a las deliberaciones previas a la adopción de la norma. Tenemos como referencia la prensa y las cuantificaciones de pasadas propuestas. Según estos datos, la medida vendría a costar entre 6.000 y 15.000 millones de euros en función de la generosidad de esta. Por otro lado, las previsiones de impacto económico sobre la economía española sitúan las previsiones de déficit público a finales de año, con datos del FMI de la semana pasada, en el entorno del 10% del PIB. No parece que, incluso si saliéramos mañana a la calle, vayamos a andar sobrados de recursos en los próximos años. El riesgo de un agravamiento de la crisis que haga inasumible un compromiso estructural de esa magnitud existe. Más vale un mecanismo temporal prorrogable que tener que revocarlo en el futuro.
En segundo lugar, no conocemos la reacción de los mercados financieros a los que tenemos que acudir para financiar el déficit desatado en el que vamos a incurrir, pero muy probablemente será de castigo a la parte de ese déficit que sea estructural. En este sentido, los datos de ejecución presupuestaria de 2019 –con un déficit del 2,8% y habiendo roto la senda de consolidación– permiten estimar un déficit estructural claramente por encima del 2% al que habrá que sumar el impacto de la renta mínima que rondaría un 1% del PIB. Todo esto, además, tendrá un efecto sobre la prima de riesgo de la economía española que habrá que sumar al coste de la creación de la renta mínima y que lastrará la competitividad de nuestras empresas.
En tercer lugar, si algo ha quedado claro en las últimas semanas –también para el Gobierno– es que necesitamos a Europa. De esta crisis no podremos salir sin el apoyo de la UE. De hecho, a nadie le debe sorprender porque, en el fondo, esa es una de las razones para estar dentro de la Unión. Siendo esto así, es previsible que algunos de nuestros socios no vean con buenos ojos que les pidamos solidaridad y que, a cambio, establezcamos mecanismos de solidaridad para con nuestros ciudadanos que ni siquiera ellos aún poseen. La solidaridad demandada a nuestros socios debe estar acompañada de un plan creíble de consolidación presupuestaria a medio y largo plazo. Si dentro de ese plan, como comparto, aparece la renta mínima, que sea fruto de la alteración de las prioridades de los españoles refrendadas en el Parlamento y de un programa creíble de reducción de gasto que compense, al menos en buena parte, el incremento generado por la propia renta mínima.
Finalmente, en cuarto lugar, nadie debería olvidar que estamos tratando con una competencia autonómica y que, por tanto, cualquier enfoque definitivo que se adopte debería encajarse con las prestaciones autonómicas que cubren estas necesidades y respetar en la máxima medida el principio de igualdad de todos los españoles. Sería difícil que una comunidad autónoma se opusiera a que se complementasen las rentas mínimas que ellas proveen a los ciudadanos. Pero el carácter autonómico de estas prestaciones –que hay que insistir, ya existen– es un elemento fundamental que condiciona el diseño de estas políticas. A riesgo de generar mayores desigualdades territoriales y de crear desincentivos a la búsqueda de empleo, hay que hacer un análisis previo muy fino de qué implica la igualdad de los españoles a la hora de definir la cuantía de la prestación. Quizás lo más justo fuera utilizar la paridad del poder adquisitivo de una cesta de bienes esenciales entendiendo que, a efectos de precios, no es lo mismo vivir en Madrid, Barcelona o Bilbao que en Jaén, Cuenca o Badajoz. Ahora bien, ¿soportará nuestro sistema autonómico que se libren diferentes cantidades nominales en función de la comunidad autónoma de destino? ¿Soportarían las cuentas públicas una igualación al alza de las rentas mínimas de las comunidades autónomas tomando como referencia la más alta de ellas?
Todas estas cuestiones que afectan a derechos fundamentales de los españoles no deben ser soslayadas por la urgencia de la situación que estamos atravesando. Como se ha apuntado más arriba, tenemos a mano mecanismos para poder aunar solidaridad con los más vulnerables y la lógica prudencia que debe acompañar a toda acción de política pública.
Y quizá sería mucho más sencillo y eficaz crear un mecanismo ad-hoc de forma inmediata. El planteamiento podría ser el siguiente. Lo primero sería la renuncia del Gobierno a acometer esta reforma de manera unilateral. Después, sería posible crear un fondo contra la pobreza en España, con dotación suficiente según los cálculos de que se disponen, que se financiaría como crédito extraordinario en su totalidad y, por tanto, iría directamente a aumentar en algo menos de un punto la ratio deuda sobre PIB. Este fondo serviría para sostener las rentas de los más damnificados por la crisis y tendría una duración estipulada de un año natural desde su puesta en marcha.
El carácter de las ayudas que pagaría dicho fondo sería estrictamente asistencial y con una condicionalidad baja. Sin embargo, es necesario diseñar esquemas que permitan ligar la percepción de las ayudas a una serie de objetivos tales como el afloramiento de economía sumergida o el incremento de la empleabilidad de los receptores de las ayudas. Por otro lado, el esfuerzo que realizan todos los contribuyentes debe ser protegido con un régimen sancionador muy severo para aquellos casos en los que se detecten abusos en la percepción de las ayudas.
Las ventajas de poner en marcha un esquema temporal son evidentes. La implementación del fondo puede y debe ser inmediata. Durante un año completo tendremos la certeza de que tenemos cubierto ese frente y podremos ir acumulando información para enriquecer el diseño de la herramienta permanente con datos reales sobre lo que nos podemos permitir, sobre el comportamiento de los receptores de las ayudas y sobre el comportamiento de los mercados. Y, como ya se ha apuntado, permitiría que la medida naciera precedida de un mínimo nivel de consenso interno y de ciertas dosis de persuasión política con nuestros socios europeos.
Estamos a tiempo de parar una medida estructural en la que ahorrarse tiempo de reflexión, consenso y diseño adecuado, es sinónimo de fracaso. Tenemos herramientas a nuestra disposición para salvaguardar el bienestar de los españoles hasta que las certezas vayan ganando a las incertidumbres, y contaremos además con las ventajas de probar con una herramienta que nos permita observar los comportamientos inducidos por la medida y enriquecer así el debate de la creación de un mecanismo permanente. Las prisas nunca fueron buenas consejeras. Aquí, tampoco.